En el mapa europeo y global de la economía empresarial, España aparece como un país de oportunidades limitadas: las empresas españolas obtienen menos rentabilidad, por debajo de sus pares europeos y de la OCDE, ubicándose un 9,6 % por debajo del promedio de la Unión Europea y un 16,3 % por debajo del promedio de la OCDE.
Esta diferencia no es casualidad —es el resultado acumulado de un entorno de costos crecientes, una carga fiscal elevada y una maraña regulatoria que estrangula márgenes.
En este artículo desglosamos ese escenario, lo situamos en su contexto institucional, presentamos comparativas internacionales y planteamos cuáles son los retos para revertir esa debilidad estructural.
Los datos centrales: rentabilidad real y comparaciones, empresas españolas con rentabilidad por debajo OCDE
El informe La libertad de empresa en España, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en 2025, define un índice de rentabilidad empresarial basado en el “excedente neto de explotación” sobre valor añadido (excluyendo depreciaciones).
Con ese indicador, España alcanza una puntuación de 83,7 frente a la base 100 que representa el promedio de la OCDE, y 92,6 frente al promedio de la UE.
Ese desfase implica que, en términos operativos, una empresa española genera niveles de beneficio un 16,3 % menores que el promedio de la OCDE y un 9,6 % inferiores al promedio europeo.
Eso implica que, para cada 100 € de valor añadido bruto que produce el tejido empresarial, el espacio para cubrir costes operativos, reinversión, remuneración de capital o distribución se ve reducido frente a otros países.
Esa brecha se traduce en menores recursos disponibles para innovación, expansión, mejora tecnológica o contratación.
El informe también destaca que, en la comparación con países de renta per cápita similar —como Italia, República Checa o Eslovaquia—, España queda retrasada: esos países obtienen mayores niveles de rentabilidad con estructuras productivas comparables, lo que sugiere un problema competitivo relativo que va más allá del tamaño o la especialización sectorial.
En términos evolutivos, la rentabilidad empresarial española ha retrocedido: entre los periodos 2015-2023 y 2005-2015, la primera fue un 1,5 % inferior, mientras que en Europa la caída fue del 0,4 % y en la OCDE del 0,6 %.
Esto indica un deterioro más marcado para España frente a sus pares.
En cambio, algunos países —Irlanda, Dinamarca, Hungría— lograron incrementos en su rentabilidad en el mismo lapso, mientras que otros como Grecia, Letonia o Eslovaquia experimentaron descensos importantes.
Pero, ¿cuáles son los factores que explican esa penalización sobre los márgenes de las empresas españolas?
Los factores que comprimen la rentabilidad empresarial
Costes crecientes: energía, materias primas, salarios
Una de las principales razones apuntadas por el estudio del IEE es el alza sostenida de costos de insumos, energía, materiales y mano de obra.
Muchas empresas españolas no logran trasladar por completo esos incrementos al precio final por presión competitiva o por limitaciones del mercado, con lo cual sus márgenes se contraen.
En países con mercados más protegidos o con mayor poder de fijación de precios, el traslado de costes es más viable.
En cambio en España, donde la competencia importada y los canales digitalizados ofrecen alternativas, la capacidad de trasladar incrementos es menor.
Carga fiscal elevada y presión tributaria empresarial, empresas españolas con rentabilidad por debajo OCDE
La tributación es otro componente clave.
En España, la presión fiscal sobre las empresas es notoriamente alta: en 2023, el informe de La Razón señalaba que la carga fiscal empresarial total (incluyendo impuestos sobre beneficios) alcanzaba un 12,3 %, por encima del promedio europeo (10,2 %).
Ese sobregiro hace que una proporción importante del excedente operativo se destine al fisco más que a la expansión o al capital.
Además, España destaca por ser uno de los países con mayor dependencia de la recaudación empresarial: cerca del 48,8 % de la recaudación total se atribuye a tributos empresariales, frente al 39,4 % de la media en la UE.
Esa elevada proporción explica por qué la rentabilidad de las compañías se ve particularmente afectada ante ajustes tributarios o ciclos de contracción.
El impuesto de sociedades tiene un tipo general del 25 %, con variaciones para ciertos sectores (como bancos, petróleo), pero más relevante aún es el tipo efectivo real: según datos del IEE, el tipo efectivo sobre sociedades en España supera en un 23 % al promedio de la Unión Europea.
Eso significa que, después de incentivos, deducciones y ajustes, el gravamen real que soportan las empresas es sensiblemente más onerosos que en competidores.
Ese diferencial tributario erosiona la competitividad y los incentivos a invertir en España frente a otros mercados con trato fiscal más benigno.
Complejidad regulatoria y costes administrativos
El entorno regulatorio y la burocracia conforman otro lastre importante.
Cuantos más trámites, registros, obligaciones documentales, controles sectoriales y revisiones inspectoras existan, más recursos (tiempo, personal, asesoría) deben dedicar las empresas solo para cumplir.
En un entorno como el español, con competencias descentralizadas entre estados autonómicos y locales y normativa que puede cambiar frecuentemente, la carga regulatoria se complica.
Eso penaliza en especial a las pymes, con menor capacidad de contratar departamentos legales o fiscales costosos.
Además, la inseguridad jurídica —cambios normativos sobre impuestos, regulaciones laborales o ambientales— introduce riesgo y frena decisiones de inversión de largo plazo.
En comparación, países con marcos más estables y previsibles atraen más capital productivo precisamente porque minimizan el riesgo regulatorio.
Tamaño del Estado y competencia estatal, empresas españolas con rentabilidad por debajo OCDE
El IEE incorpora también elementos del tamaño y peso del Estado como componente del índice de libertad empresarial.
Un sector público con alta intervención, numerosas empresas públicas, burocracia expansiva y competencia indirecta con el privado puede distorsionar los mercados y desplazar parte de la actividad privada.
En España, el gasto público estructural y el peso del Estado en la economía han sido identificados como variables que penalizan la libertad económica.
Esa presencia estatal en ciertas áreas puede desincentivar proyectos privados en sectores que el Estado cubre parcial o totalmente, restando espacio de iniciativa empresarial rentable.
Endeudamiento, salud fiscal y sostenibilidad presupuestaria
Una de las dimensiones en las que España sale peor evaluada dentro del IEE es la salud fiscal: está 27,7 puntos por debajo del promedio de la OCDE, constituyendo un lastre importante.
Esa debilidad presupuestaria reduce el margen del Estado para moderar presiones tributarias, reducir deuda o asumir estímulos en época de crisis sin afectar las cuentas públicas.
Cuando el Estado tiene que recaudar mucho para sostener deuda o cubrir déficits estructurales, se presiona indirectamente al sector productivo con impuestos más altos o nuevas cargas.
En ese escenario, las empresas quedan expuestas no solo al riesgo interno, sino también a políticas fiscales correctivas que pueden atrofiar su rentabilidad.
Contexto institucional y libertad empresarial, empresas españolas con rentabilidad por debajo OCDE
Este análisis de rentabilidad forma parte de un informe más amplio sobre libertad de empresa en España en 2025.
En ese índice, España ocupa el puesto 31 de 38 países de la OCDE, situándose un 7 % por debajo de la media de las economías desarrolladas en términos de libertad económica.
En el componente de salud fiscal, España ocupa el puesto 33 de 38. Estos resultados reflejan una penalización sistemática sobre el tejido productivo que va más allá de segmentos específicos.
El informe subraya que las variables que más afectan la libertad empresarial en España son el elevado gasto público, los desequilibrios fiscales persistentes, la presión tributaria y las barreras regulatorias.
De hecho, la contribución de la fiscalidad empresarial al total de la recaudación coloca a España como uno de los países que más recurre al impuesto sobre las compañías para sostener el Estado, con riesgo de que se convierta en un punto de asfixia estructural.
Esa visión no es aislada: múltiples análisis de política tributaria apuntan a que el sistema español, comparado con sus pares europeos, exhibe una elevada complejidad normativa, frecuentes cambios fiscales y un peso de cumplimiento administrativo por encima de la media.
Comparativas internacionales: adónde quisieran llegar
La brecha de rentabilidad que enfrenta España presenta lecciones cuando se la compara con economías que logran márgenes operativos más favorables:
Países con menor carga fiscal empresarial o incentivos fiscales estratégicos retienen inversiones que, en España, podrían evaporarse.
Estados con marcos legales más simples y estables atraen emprendimientos porque reducen el “costo no visible” instalado en la tramitación.
Economías con gasto público moderado —o con un Estado más funcional y eficiente— dejan más espacio para que el sector privado crezca, reinvierta y lidere innovación.
Por ejemplo, países del norte de Europa o Irlanda han sabido conjugar incentivos fiscales sectoriales con reglas claras, equilibrando carga tributaria con capacidad de crecimiento. E
n esos lugares, las empresas pueden aspirar a márgenes más amplios incluso en entornos de competencia global, algo que en España se vuelve más difícil con tan estrechos espacios de margen real.
Implicaciones para el empresariado, la inversión y el empleo
Capacidad de reinversión y crecimiento orgánico limitada
Si los beneficios operativos disponibles se reducen por la carga fiscal y costes regulatorios, las empresas tienen menos llave para reinvertir en innovación, expansión de capacidades, digitalización o internacionalización.
Un menor capital disponible limita el crecimiento orgánico y la adaptación al cambio tecnológico.
Tensiones competitivas y selección negativa, empresas españolas con rentabilidad por debajo OCDE
En mercados competitivos, las compañías más eficientes o con estructuras menos costosas podrán sobrevivir; las menos adaptadas lo pasarán mal o desaparecerán.
Pero cuando toda la estructura de costos es elevada, la aventura emprendedora se vuelve más riesgosa, disuadiendo la entrada de nuevos proyectos.
Podría generarse un sesgo hacia empresas grandes o corporaciones más establecidas, con capacidad para absorber esas cargas, en detrimento de startups o PYMEs.
Empleo y salarios bajo presión
Para mantener viabilidad, algunas empresas pueden contener salarios, reducir contrataciones o postergar expansión de plantilla.
Aun cuando la creación de empleo debe responder a demanda y productividad, los márgenes comprimidos reducen el margen para ajustes salariales positivos.
Eso puede repercutir en la calidad del empleo, el desequilibrio entre regiones o la fuga de talento.
Riesgo de fuga de capital o deslocalización
Empresas con inversiones internacionales o capacidad para ubicar parte de su producción en otras jurisdicciones pueden verse tentadas a deslocalizar actividades hacia países con cargas fiscales menores o regulaciones más benignas.
Esa posibilidad erosiona la base productiva nacional y hace más difícil conservar la competencia industrial local.
Retos para revertir la brecha de rentabilidad, empresas españolas con rentabilidad por debajo OCDE
Para que España pueda aspirar a cerrar esa brecha de rentabilidad y recuperar competitividad empresarial, estas líneas de acción resultan esenciales:
Reforma tributaria orientada a la competitividad
Reducción de tipos efectivos, incentivos focalizados a innovación, amortizaciones aceleradas, tratamiento especial para reinversión.
Simplificación normativa y eliminación de cargas redundantes.
Estabilidad y previsibilidad regulatoria
Reglas fiscales, laborales y medioambientales claras y estables. Menos cambios disruptivos repentinos.
Ventanillas únicas y menor burocracia para las empresas.
Reducción del peso del Estado improductivo
Identificar áreas donde el Estado compite innecesariamente con el sector privado. Externalización eficiente, reingeniería administrativa, digitalización.
Focalizar el gasto público donde genera retorno social y multiplicador.
Mejor apoyo a pymes y empresas emergentes
Mecanismos fiscales y regulatorios diferenciales que compensen su menor escala.
Asesoramiento técnico, incubación regulatoria, reducción de costes de cumplimiento.
Consolidación fiscal prudente
Usar excedentes para reducir deuda pública, mejorar el margen funcional del Estado y evitar presión tributaria adicional sobre las empresas.
Reservas anti-cíclicas para mitigar el impacto de crisis en los ingresos.
Fomento de la cultura institucional de libertad de empresa
Sensibilización política, acuerdos de Estado que protejan el emprendimiento ante cambios abruptos.
Transparencia en responsabilidades, evaluación de impacto regulatorio y evaluación previa de costos empresariales.
Conclusión Empresas españolas encogidas: la rentabilidad, hipotecada por impuestos y regulaciones, queda un 16 % por debajo de la OCDE
El diagnóstico del IEE —plasmado a través del informe sobre la libertad de empresa— revela algo que va más allá de un simple desfase contable: refleja una España cuya economía productiva está encorsetada por un manto de costes, tributos y normativas que le impiden alcanzar su pleno potencial.
Que las empresas españolas sean un 9,6 % menos rentables que las europeas y un 16,3 % menos que el promedio de la OCDE no es solo una estadística: es la señal de que muchas ideas, inversiones, expansiones y empleos han quedado en el camino por falta de espacio para prosperar.
Este no es un problema solo de contabilidad empresarial ni de ciencia económica abstracta: su impacto real se ve en la reducción de innovación, en la moderación salarial y en el frenazo del crecimiento.
Es también un problema político: esas brechas pueden ser mitigadas o acentuadas según las decisiones fiscales, regulatorias o institucionales que se tomen hoy.
Si España quiere aspirar a unos niveles de desarrollo más altos, debe reconocer que la rentabilidad no es una mala palabra sino la condición de posibilidad de cualquier proyecto sostenible.
Reformar el marco tributario, aligerar regulaciones, reducir el peso improductivo del Estado y otorgar certidumbre institucional no es un favor al empresariado: es una apuesta por un crecimiento inclusivo y sostenible.
Porque, si no se invierte en restaurar esa competitividad, el país seguirá condenándose a importar innovación, talento y fortaleza productiva, cuando podría desarrollar desde adentro muchos de esos resortes. Y eso, al fin, es lo que separa a una economía que aspira de una economía que resiste.






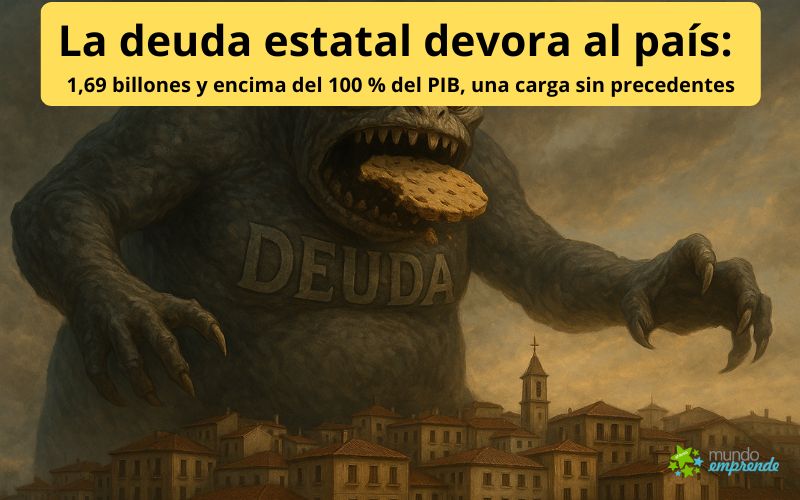
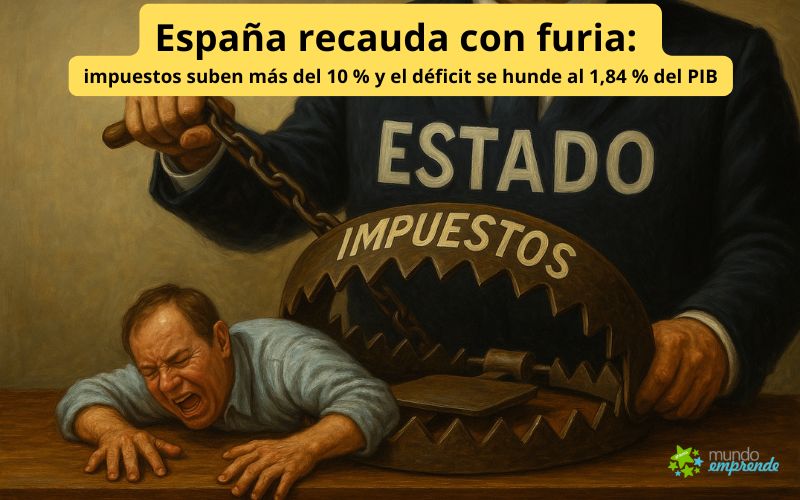




0 comentarios